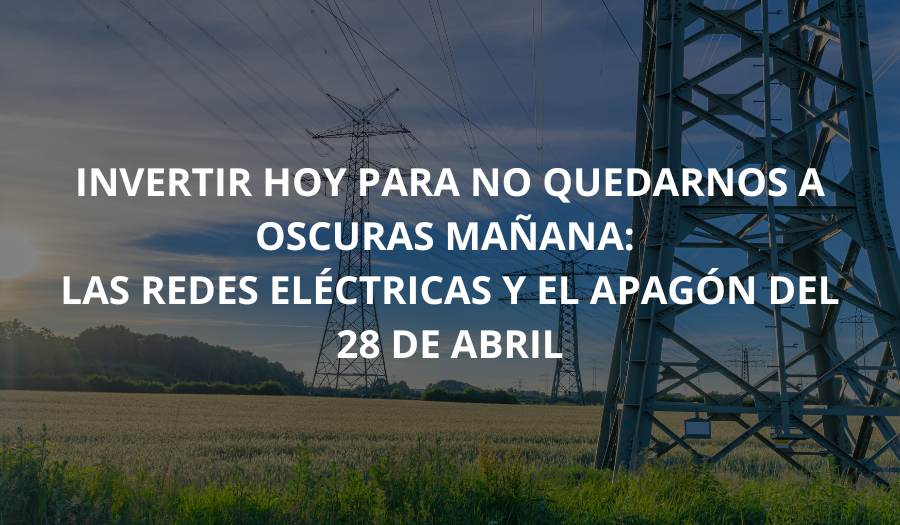El futuro energético de Europa no se puede construir con las reglas del pasado. En un contexto en el que electrificamos a marchas forzadas sectores clave como el transporte y la industria, y donde la generación renovable se despliega por todo el territorio —a menudo lejos de los puntos de consumo—, la red eléctrica se ha convertido en la columna vertebral de la transición energética. Pero esa columna necesita reforzarse. Con visión de largo plazo. Con decisiones valientes. Y con una regulación que entienda que esperar ya no es una opción.
En este sentido, la publicación por parte de la Comisión Europea el pasado 2 de junio de sus Directrices sobre inversiones anticipatorias en redes eléctricas supone un avance crucial. Aunque a primera vista pueda parecer un documento técnico más, en realidad estamos ante una hoja de ruta transformadora: una apuesta por la planificación inteligente, la estabilidad regulatoria y la eficiencia económica como pilares para acelerar la descarbonización del continente sin poner en riesgo la seguridad del suministro.
La propia Comisión ha acelerado la publicación de sus directrices en la materia eléctrica tras el apagón del 28 de abril en España que perjudicó tanto a Portugal como incluso durante unas horas a algunas zonas de Francia por su interconexión. En plena investigación por las diferentes partes implicadas (Gobierno, Red Eléctrica, CNMC y las operadoras) no sólo es importante que la red exista sino también su operación. Y aquí es donde con casi toda seguridad se ha producido el ‘cero eléctrico’.
¿Qué son las inversiones anticipatorias y por qué importan?
La idea es simple, aunque su aplicación no lo ha sido hasta ahora: invertir hoy en redes eléctricas no para cubrir la demanda actual, sino para preparar el sistema para el crecimiento futuro. Se trata de incorporar a la planificación factores como el aumento de la generación distribuida, el despliegue masivo de vehículos eléctricos, el almacenamiento, el hidrógeno renovable o el autoconsumo, todos ellos fenómenos llamados a redefinir el mapa energético europeo en los próximos años.
Este enfoque no es nuevo en el transporte de electricidad (TSO), pero sí lo es en la distribución (DSO), que será responsable del 60% de las inversiones necesarias de aquí a 2040, según estima la Comisión (unos 730.000 millones de euros). Las redes de distribución son el eslabón más cercano al consumidor y, por tanto, el más afectado por la electrificación del consumo. Si no anticipamos esa transformación, no llegaremos a tiempo.
De la teoría a la acción: el marco regulatorio como acelerador (o freno)
La gran aportación de las directrices es que ponen negro sobre blanco lo que muchos expertos llevan tiempo reclamando: que la regulación debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en una palanca para el cambio. Y lo hace tocando cuatro áreas clave: planificación, tarifas, conexión y supervisión.
Primero, exige a los Estados miembros y a los reguladores que integren las inversiones anticipatorias en los planes nacionales de desarrollo de redes, partiendo de escenarios compatibles con los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). No se trata de improvisar, sino de anticipar con rigor.
Segundo, propone reglas claras para que las tarifas eléctricas permitan recuperar los costes de estas inversiones a largo plazo, evitando cargas desproporcionadas sobre los consumidores. Incluso se abre la puerta a que los gobiernos contribuyan con fondos públicos o garantías para facilitar la financiación.
Tercero, recomienda socializar los costes de refuerzo de red cuando estos respondan a una planificación conjunta, y permitir esquemas de diferimiento de costes, lo que suaviza el impacto económico inicial sobre los usuarios.
Y cuarto, y quizás más importante, exige que se eliminen los «techos» a la inversión y los retrasos injustificados en el reconocimiento de costes. También prohíbe que se revisen a posteriori las inversiones ya aprobadas, garantizando así estabilidad y seguridad jurídica para los operadores.
Una oportunidad que España no puede desaprovechar
Aunque las directrices no señalan explícitamente a ningún país, su contenido interpela directamente a España. Nuestro país, con una gran penetración de renovables, un sistema eléctrico mallado y un elevado potencial de electrificación, se juega mucho en esta transición. Pero también arrastra ciertas prácticas regulatorias —como los límites a la inversión o la tardanza en reconocer costes— que podrían frenar el ritmo necesario.
Adoptar este nuevo marco no significa abrir la puerta a gastos sin control, sino todo lo contrario: se trata de planificar mejor, invertir con sentido y reducir los cuellos de botella antes de que colapsen. No hacerlo supondría hipotecar la integración de nuevas renovables, ralentizar la electrificación y, en última instancia, encarecer la energía para todos.
España debe aprovechar estas directrices para revisar y alinear su marco normativo con las recomendaciones europeas. No hacerlo significaría quedar rezagados en la carrera hacia un sistema energético más limpio, más seguro y asequible.
Las lecciones que genera el ‘apagón’
Es el momento de subrayar, reiterar y remarcar lo que es necesario tanto para el proceso de transición energética como de revolución tecnológica que prepare y facilite convenientemente a todas las infraestructuras y el funcionamiento de los sistemas de control para la economía del futuro, que es ya presente. Sólo en el ámbito del sistema eléctrico (24,6% de la energía final total al cierre de 2024) son urgentes dos inversiones de la máxima relevancia: por un lado, infraestructuras de almacenamiento a gran y mediana escala y, por otro lado, un despliegue de redes eléctricas inteligentes que acaben con el ‘cuello de botella’ de la demanda e integren las nuevas centrales eléctricas que proliferan de manera muy distinta a como se hacía en el pasado.
Dos piezas de lógica aplastante que, incluso, están con más o menos protagonismo en los papeles cruzados a lo largo de los años entre políticos gobernantes, reguladores, empresas y agentes del sector energético, pero que a la hora de ponerlas en marcha sufren continuos retrasos, lentitud de los plazos, indecisión política, conflictos de interés…
Como es obvio, lo que es indubitable desde el punto de vista técnico, no lo es tanto desde el punto de vista político o, incluso, desde el punto de vista económico o jurídico. Las diferentes ramas de la Ingeniería ofrecen diversas soluciones con criterio científico. A partir de ahí, la obligación de economistas y juristas es la de evaluar las alternativas presentando un plan que sea eficiente, que maximice el impacto positivo minimizando el negativo y bajo un marco de seguridad jurídica proactivo, por ejemplo, señalando qué instrumentos legales han podido quedarse desfasados o, incluso, son contraproducentes para el progreso tecnológico. Y, finalmente, la labor de la política energética es la de tejer los consensos sociales necesarios bajo la óptica del bien común, del pacto entre las partes, para ejecutar la mejor solución posible.
En este sentido, ¿qué eslabón de esta cadena ha fallado para provocar el shock del lunes 28 de abril que seguimos arrastrando días después en medio de un clima de desconfianza de los socios europeos y de desconcierto de buena parte de la sociedad española? La respuesta es muy simple: la política energética. En el campo científico tanto el desarrollo de redes como de almacenamiento energético para poder hacer gestionable la energía que procede de fuentes intermitentes como el sol o el viento lleva prescrito desde hace años. De igual modo los estudios económicos y jurídicos plasmados tanto en planes de inversión como en proyectos normativos que avanzan a velocidad de tortuga.
¿Qué sentido tiene que la política energética esté hipotecada por decisiones del pasado, muchas de ellas erróneas, y que en cualquier caso no son acordes a lo que en este momento exige la economía actual y futura? Suerte tienen los decisores de política económica pasados y presentes de que en España se hace muy poco análisis contrafactual y muy pocos cálculos de coste de oportunidad porque, si se hicieran, revelaría hasta qué punto hemos perdido oportunidades por doquier. Es inconcebible que hoy sigan vivas las restricciones a la inversión en redes de transporte (0,065% del PIB) y distribución (0,13% del PIB) impuestas por la política Nadal-Soria en los tiempos en los que había que embridar el déficit tarifario y se utilizó el rotulador rojo gordo para cuadrar unas cuentas desbocadas.
Lo mismo sucede con la política Ribera-Aagesen dedicada casi en exclusiva a alcanzar el 74% de penetración de renovables en el mix de generación eléctrica y el 42% en el de energía final sin haber puesto cuidado alguno en el desarrollo de sistemas de almacenamiento como hidroeléctrica reversible o baterías para autoconsumos industriales que podrían estar actuando como balanceo de la red. Hemos perdido demasiado tiempo en un ‘mecanismo de capacidad’ que no llega, en un diseño de agregación de la demanda que tampoco termina de nacer y, ya no digamos, empeñarse en que es factible técnicamente prescindir de la energía nuclear desde 2027 hasta bien entrada la próxima década.
A todo esto, el porcentaje de vertidos renovables puede seguir aumentando, generándose un ‘círculo vicioso’ de precios muy bajos del mercado eléctrico en las horas centrales del día cuando hay sol, escasa demanda que pueda absorber la renovable si no hay almacenamiento, crisis de rentabilidad de las instalaciones, mayor dependencia de los servicios de ajuste y escasos incentivos a seguir invirtiendo en nuevas energías.
En definitiva, estamos construyendo un sistema eléctrico avanzado hacia la neutralidad en carbono sobre el papel, pero sin clientes (la demanda eléctrica peninsular decrece a un ritmo del 0,35% en media acumulativa entre 2014 y 2024, y un 1,28% medio anual desde 2018 en que se produjo el pico relativo de la última década) ni gestión (apenas se almacenaron 5.459 GWh en circuito turbina-bombeo en todo 2024 según REE). Cruzar el ‘Rubicón’ verde requerirá actuar urgentemente sobre almacenamiento y redes. De lo contrario, el ‘círculo vicioso’ descrito antes continuará.
Conclusión: más que cables y postes
Invertir en redes no es una cuestión técnica, sino estratégica. Es garantizar que cuando conectemos un coche eléctrico en 2030, cuando una industria quiera abandonar el gas en 2035 o cuando instalemos más placas solares en nuestros tejados, la red esté preparada para responder. Es, en definitiva, evitar el apagón del futuro.
Las directrices de la Comisión Europea son un paso firme en la dirección correcta. No dictan normas rígidas, sino principios sólidos para un desarrollo inteligente de las infraestructuras eléctricas. Si se aplican con ambición, permitirán un despliegue más ágil, eficiente y justo de la transición energética.
El futuro no espera. Y las redes tampoco pueden hacerlo.
Autor: Javier Santacruz Cano
Doctor economista formado por las Universidades de Essex (Reino Unido), London School of Business and Finance (LSBF, Reino Unido) y Complutense de Madrid.
Especializado en Macroeconometría y Finanzas, ejerce docencia e investigación en Essex, Instituto de Estudios Bursátiles (UCM), formador del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME), investigador de la Fundación de Estudios Financieros y profesor visitante en varias Universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales. Es consultor estratégico, socio fundador de Long-Tail Risk Partners (antes Shijie Shoudu Ltd.), analista de mercados y colaborador habitual en medios de comunicación.Javier Santacruz Cano es Doctor economista formado por las Universidades de Essex (Reino Unido), London School of Business and Finance (LSBF, Reino Unido) y Complutense de Madrid.
Especializado en Macroeconometría y Finanzas, ejerce docencia e investigación en Essex, Instituto de Estudios Bursátiles (UCM), formador del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME), investigador de la Fundación de Estudios Financieros y profesor visitante en varias Universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales. Es consultor estratégico, socio fundador de Long-Tail Risk Partners (antes Shijie Shoudu Ltd.), analista de mercados y colaborador habitual en medios de comunicación.