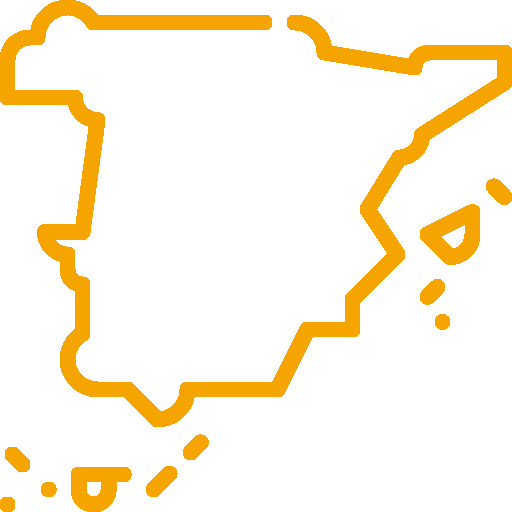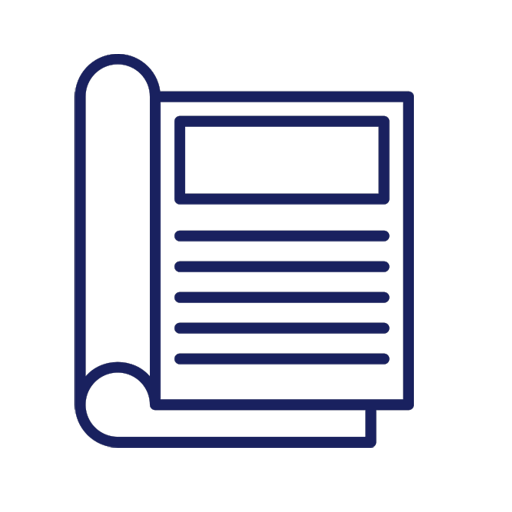Autor: Juan José Toribio Dávila
En este año de 2019 se cumplirán nueve décadas desde el inicio de la llamada “Gran Depresión”, un período fuertemente contractivo de la economía global. Comenzó en los Estados Unidos y se extendió rápidamente al resto del mundo, aunque fue en el país norteamericano donde los efectos del fenómeno resultaron especialmente negativos y donde la catástrofe económica registró una mayor duración temporal.
Pueden, sin duda, advertirse algunos elementos de coincidencia entre la Gran Depresión de 1929 y la reciente crisis global experimentada a partir de 2008, aunque las diferencias entre ambos cataclismos económicos resultan tanto o más importantes que las propias similitudes. Puede afirmarse que, en ambos casos, el sistema financiero norteamericano y su deficiente valoración del riesgo jugaron un papel determinante, pero cabe también subrayar que el entorno económico y los errores de gestión fueron muy distintos en uno y otro episodio histórico.
En la crisis global de 2008 – todavía reciente- la banca comercial norteamericana se convirtió en referencia fundamental del problema, al incrementar vertiginosamente su cartera de créditos, en especial los inmobiliarios. Mediante ese gran volumen de créditos, los bancos trataban de compensar el efecto de contracción que la política expansiva de la Reserva Federal venía provocando en sus márgenes financieros.
A partir de entonces, y dada la escasez relativa de fondos propios, los bancos procedieron a “titulizar” aceleradamente sus activos, para hacer hueco en sus balances al intenso flujo de nuevos créditos. Después, la innovación financiera, la inhibición o lentitud de los supervisores y la permisividad de las agencias de “rating”, permitieron combinar tramos distintos de aquellos bonos de titulización, y mezclarlos con otros derivados (“credit default swaps”, etc.), hasta generalizar un mercado de financiaciones estructuradas tan opacas como arriesgadas.
Bastaron unos primeros síntomas de impagos en los créditos de base, para que el sistema, en toda su opacidad, colapsara de forma repentina y estruendosa en 2008, provocando una crisis financiera que derivó inmediatamente en crisis económica y ésta, a su vez, en crisis de deudas soberanas. Las consecuencias sociales son bien conocidas y, en parte, todavía latentes.
Nada de eso ocurrió en la génesis de la Gran Depresión, aunque también entonces los bancos americanos fueron protagonistas destacados y los efectos finales tanto o más catastróficos. La gran diferencia entre ambos episodios depresivos (1929 y 2008) reside en la actitud de las autoridades financieras, en sus políticas monetarias previas, y en la naturaleza de los riesgos bancarios, así como en la distinta manifestación de la consiguiente burbuja: inmobiliaria en los inicios del siglo XXI y bursátil en los “felices veinte” de la centuria anterior.
Tanto en los Estados Unidos como en gran parte de Europa Occidental, la tercera decena del siglo pasado (“felices veinte”) había constituido un período de gran expansión económica, rayana en la euforia, una vez asumida la carga de las deudas provocadas por la Gran Guerra de 1914-18. La construcción inmobiliaria y de infraestructuras, el sector de la energía, la aviación naciente, las telecomunicaciones y, sobre todo, la automoción, impulsaron la economía, el empleo, y los beneficios empresariales de forma sistemática en los países vencedores y en algunos neutrales, como la propia España. El impulso económico alcanzó cotas hasta entonces desconocidas.
En su vertiente financiera, no puede, sin embargo, afirmarse que tal euforia viniera impulsada por una política monetaria expansiva, como ocurrió ochenta años después, con la “burbuja” de 2000 a 2007. Por el contrario, tras la primera Guerra Mundial la práctica totalidad de los bancos centrales -incluido el norteamericano- venían manteniendo una actitud de extremada moderación, con una prudencia monetaria que se extendió a toda la década de los años veinte. Así lo demuestran las estadísticas del momento y el hecho de que la inflación convencional (IPC) fuera nula o, incluso, ligeramente negativa durante todo el período.
El optimismo económico de los “felices veinte” no se basaba, pues, en ninguna expansión monetaria artificial, sino en indicadores reales. Se reflejó -eso sí- en una fuerte especulación bursátil. En ella participaron no solo los inversores privados tradicionales sino, de forma muy señalada, los propios bancos comerciales, gran parte de cuyos activos estaba directamente invertida en acciones de empresas cotizadas, mientras otra fracción, no menor, consistía en créditos a particulares para compras en bolsa, avalados por las acciones así adquiridas. Los ingredientes de una crisis bancaria parecían -o nos parecen hoy- perfectamente servidos.
De hecho, las actas de la Reserva Federal muestran, en los meses previos a la gran depresión, una creciente preocupación por la “inflación de activos” que se estaba generando en las bolsas, aunque con discrepancias entre el Consejo y los bancos integrantes del propio sistema de reserva. El Consejo era partidario de persuadir a los bancos comerciales para que moderaran su dependencia del mercado de valores, mientras los gobernadores de los bancos integrantes del sistema de reserva mostraban preferencia por actuaciones más contundentes, como una subida inmediata del tipo de descuento y ventas masivas en el mercado abierto. Tal enfrentamiento de pareceres en el seno de la autoridad monetaria impidió la toma de decisiones enérgicas y prolongó, más allá de lo esperable, la fuerte burbuja bursátil.
En el verano de 1929 los indicadores comenzaron a mostrar un claro agotamiento de la fase expansiva del ciclo y de la confianza inversora. El primer aviso de una seria crisis se produjo el 24 de octubre (“jueves negro”) en la bolsa de Nueva York, donde las cotizaciones experimentaron caídas importantes, que sembraron el desconcierto. En sesiones siguientes, los dealers, apoyados por bancos comerciales, lograron estabilizar los índices de cotización, pero el día 29 (“martes negro”) las ventas de títulos desbordaron todas las previsiones, hasta derivar en una auténtica histeria bajista. La caída de cotizaciones continuó en sesiones posteriores, con pérdidas inmediatas del 40% en los principales valores y muy superiores en otros. Durante los cuatro primeros años de la depresión, el índice Standard& Poors (entonces integrado por 90 valores) perdió casi el 70% de su nivel pre-crisis.
El efecto-pobreza de ese colapso bursátil, su desastrosa repercusión en los balances de los bancos, las intensas retiradas de depósitos, la desconfianza que todo ello produjo en los inversores, y el desconcierto (inacción) de las autoridades monetarias, hicieron que una simple recesión se convirtiera en la depresión más grave registrada en la historia económica moderna.
Sus efectos fueron demoledores. De acuerdo con los datos hoy disponibles, la cantidad de dinero (M2) se contrajo seriamente, y desde el crack bursátil hasta 1933 (punto más profundo de la depresión), el PIB norteamericano se redujo en más de un 30% en términos reales, lo que supuso un retroceso de veinticinco años en la renta per cápita.
En cuanto al nivel de precios, el deflactor implícito del PIB cayó un 25% en el mismo tramo temporal, y el índice de precios mayoristas se redujo en más de una tercera parte. En conjunto, el PIB nominal de los Estados Unidos se redujo, en 1933, a menos de la mitad del registrado cuatro años antes, y el índice de desempleo se elevó hasta el 25% de la población activa, con una paralela extensión de la pobreza rural.
No existe, en la economía mundial, ningún otro período de carácter tan recesivo en términos de producto y empleo, o tan deflacionario en términos de precios, ni siquiera la crisis global de 2008. En este último episodio, a pesar de su indudable gravedad, los datos de recesión, desempleo y pobreza no resultaron en absoluto comparables a los de la gran depresión del pasado siglo, quizá porque los gobiernos y los bancos centrales actuaron de forma más rápida y enérgica que entonces, a pesar de sus dudas iniciales.
En cuanto a la estabilidad financiera, las consecuencias de la gran depresión resultaron igualmente catastróficas. Desde el otoño de 1930 y durante los dos años siguientes, las retiradas de depósitos -en ausencia de un seguro de cobertura- hicieron que más de una quinta parte de los bancos norteamericanos tuvieran que cerrar sus puertas por dificultades insuperables. Muchos de ellos fueron liquidados y, tras un período febril de fusiones y adquisiciones, el número de bancos comerciales existentes en los Estados Unidos se redujo en más de un tercio.
A principios de 1933, varias autoridades estatales forzaron el cierre temporal de oficinas de banca. Finalmente, el propio Gobierno Federal declaró siete días de vacaciones bancarias en todo el país (desde el 6 hasta el 13 de marzo), una semana en la que cerraron no solo las entidades privadas, sino las propias oficinas de la Reserva Federal. Ya iniciado el siglo XXI, los ciudadanos argentinos aplicaron y popularizaron el término “corralito” para designar una situación de parecido tenor, pero cabe advertir que tal fenómeno había sido ya registrado en los Estados Unidos setenta años antes, con una denominación (“banking hollidays”) no menos pintoresca.
La gran depresión duró más de una década, tras algunos errores de política monetaria e intensos esfuerzos fiscales (“new deals”) de la Administración Roosevelt. El PIB norteamericano y el de otros países occidentales no recuperó el nivel pre-depresión hasta 1940, justo cuando empezaba una segunda Guerra Mundial, en cuya génesis, la propia crisis económica había jugado también un papel relevante.
Pero eso es ya otra historia, que ojalá no repitamos nunca.
Autor: Juan José Toribio Dávila
Profesor Emérito de Economía en el IESE y Presidente del CIF (Centro Internacional de Investigación Financiera).
Doctor en Economía por la Universidad de Chicago e ITP por Harvard Business School. Durante diez años fué director del IESE en Madrid.
Ha desempeñado puestos de relevancia en el sector público.